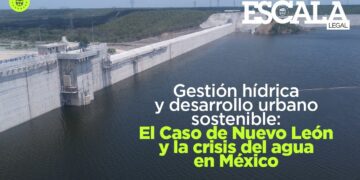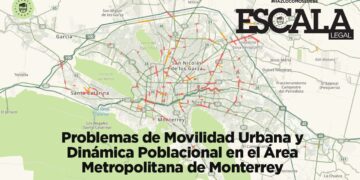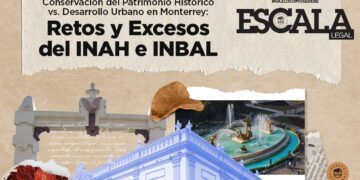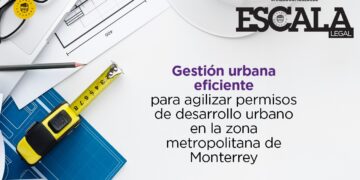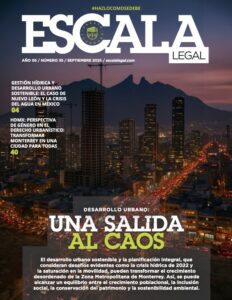- El autor de este artículo que se desempeña como Cónsul Adscrito en Tucson plantea que la creciente población de origen mexicano en Estados Unidos —especialmente las nuevas generaciones nacidas allá— está transformando la visión tradicional del monolingüismo estadounidense, al posicionar al español como una lengua de identidad y un idioma vinculado a la productividad, los negocios y la calidad de vida.
Según las cifras más recientes de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, en 2020 había más de 37 millones de personas de origen mexicano en la Unión Americana, de las cuales, casi 11 millones son nacidas en México.
Así, las y los mexicanos tienen hoy una presencia equivalente al 11 por ciento de los casi 335 millones de estadounidenses.
Por su parte, las cerca de 26 millones de personas mexicanas de segunda generación que han nacido ya en nuestro vecino al Norte representan un cambio lingüístico-demográfico presente y futuro a considerar, en particular en cuanto al uso del inglés y el español se refiere.
Si bien el español ha sido una lengua con presencia histórica en Illinois, Florida y en lo que actualmente es el suroeste de los Estados Unidos, con California, Texas, Arizona y Nuevo México (único estado que cuenta con una versión oficial en español de su constitución política) como punteros de hispanohablantes, los cambios en los flujos migratorios de los últimos 20 años han llevado a que las y los mexicanos arriben a entidades que tradicionalmente no eran destino migratorio.
Así, entidades como Carolina del Norte, Georgia, Nueva Jersey y Nevada han visto en los últimos años un incremento constante de personas mexicanas que se han asentado en ellos y que han incrementado la presencia y vitalidad de nuestro idioma.
Este cambio demográfico contrasta con una característica cultural particular de los Estados Unidos, país en donde a pesar de contar un alto nivel de desarrollo humano y educativo, el monolingüismo es predominante no sólo como una realidad social aún vigente, sino que también es un tema de aspiración identitaria.
Este monolingüismo contrasta fuertemente con la convivencia cotidiana de varios idiomas en países de desarrollo similar, como el de las naciones europeas o, para tratar a un país más cercano, Canadá, donde los discursos oficiales de gobierno deben darse en inglés y en francés.
El monolingüismo estadounidense es más llamativo si se considera que por su propia historia varias lenguas han convivido en lo que hoy es el territorio de los Estados Unidos, incluidas no solo los idiomas de los pueblos originarios como el návajo (diné) o las lenguas sioux (lakota, dakota y nakota), sino también el italiano, el irlandés, el alemán, y el chino (cantonés y mandarín), entre muchas otras.
Una manera (aunque insuficiente) de explicar la predominancia del inglés, podría radicar en la teoría del Melting Pot, que hace referencia a cómo diferentes culturas de inmigrantes se mezclan entre sí para dar pie a una nueva identidad nacional, un nuevo crisol.
En esa mezcla, por ejemplo, se incluyen elementos patrióticos, como el tener una sola bandera o un himno nacional, independientemente del país de origen de los padres o los abuelos, y también ideales y principios, como el tener un sistema político democrático con división de poderes, o un gobierno de pesos y contrapesos.
De la exclusión al liderazgo económico en EU
Por su relevancia demográfica, las nuevas generaciones de personas de origen mexicano están redefiniendo justamente esa visión del monolingüismo como característica de lo que implica ser estadounidense.
Y es que esa modificación viene acompañada de una gran prosperidad económica a la que los negocios y las empresas en Estados Unidos prestan cada vez más atención.
Según el estudio de 2023 de la Universidad Estatal de Arizona, titulado “LDC U.S. Latino GDP Report”, el poder de compra de los hispanos en Estados Unidos asciende a $3.2 billones (trillions) de dólares, cifra que supera incluso al PIB de México, que en ese mismo año fue de $1.7 billones de dólares.
De este modo, el español en los Estados Unidos está transitando a ser una lengua de productividad, negocios y calidad de vida.
Este es un giro fundamental si se lo compara con la situación que experimentaron las personas de origen mexicano de mediados y finales del siglo XIX, que a pesar de las cláusulas específicas del tratado Guadalupe-Hidalgo que puso fin a la guerra con los Estados Unidos para salvaguardar sus propiedades y su igualdad ante la ley, vieron perdidas sus tierras y pertenencias en dudosos procesos legales donde una de las principales barreras era el no hablar inglés.
Una situación similar ocurrió a mediados del siglo XX, cuando el español aún era considerado una lengua de pobreza incluso en ciudades como Los Ángeles, California, y Santa Fe, Nuevo México y, por ende, generaciones de abuelos y padres se negaron a transmitir nuestro idioma a sus descendientes como estrategia para augurarles un mejor futuro en la sociedad estadounidense.
El siglo XXI apunta, afortunadamente, a una mucho mejor posición de las personas mexicanas en Estados Unidos, que generan riqueza, cultura y sienten orgullo de su herencia, en una forma de entender el mundo con ideas concebidas indistintamente en la lengua de Shakespeare y de Cervantes en estas décadas y, seguramente, en las venideras.